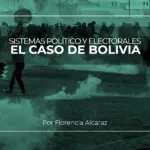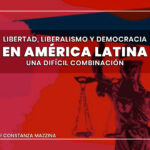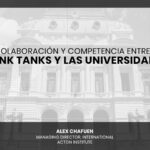Hablar de la historia de la desinformación resulta bastante extraño. Es imposible señalar una fecha y un lugar exactos que marquen el inicio de este fenómeno, como si se tratara de un descubrimiento o una invención formal. La práctica de manipular información para confundir, persuadir o controlar a otros es tan antigua como la comunicación misma. A lo largo de la historia, desinformar ha sido un recurso utilizado con distintos fines: desde ganar guerras confundiendo al enemigo, influir en decisiones políticas o moldear la opinión pública sobre determinados temas.
Sin embargo, hay ciertos hitos históricos que vale la pena recordar. No porque marquen el nacimiento de la desinformación, sino porque quedaron registrados como ejemplos tempranos y muy ilustrativos de cómo esta práctica puede organizarse de forma sistemática y masiva. Uno de los casos más citados ocurrió en el siglo XIX, en plena explosión de la prensa escrita, y ayuda a entender por qué las noticias falsas no son un invento de la era digital.
Durante el siglo XIX, los avances tecnológicos en impresión y distribución transformaron radicalmente la prensa, que se volvió más rápida, económica y accesible. Esto provocó una auténtica explosión de periódicos y una competencia feroz entre publicaciones, que buscaban atraer lectores con titulares llamativos, relatos emotivos y noticias exclusivas. Para destacarse en ese escenario saturado, muchos diarios comenzaron a enviar corresponsales al extranjero, con la intención de ofrecer relatos de primera mano sobre acontecimientos internacionales. Estas crónicas resultaban muy valiosas no solo por su contenido informativo, sino porque acercaban al lector a acontecimientos lejanos a través de una mirada supuestamente presencial y directa. Sin embargo, sostener corresponsales permanentes en otras ciudades o países resultaba costoso, y no todos los periódicos podían permitirse ese lujo.

Theodor Fontane (https://www.meisterdrucke.us/fine-art-prints/Karl-Breitbach/55585/.html)
En este contexto surge uno de los ejemplos más conocidos cuando se habla del origen de las noticias falsas en el periodismo moderno. Theodor Fontane, escritor y periodista alemán, trabajaba como corresponsal para un diario de su país en Londres. Fontane era, sin dudas, un gran cronista. Sus relatos combinaban rigor narrativo con un estilo poético y emotivo que conectaba fácilmente con los lectores.
Uno de sus textos más recordados es la crónica sobre el gran incendio de Tooley Street, ocurrido en 1861, que destruyó una extensa zona de almacenes y depósitos portuarios junto al Río Támesis y se convirtió en uno de los peores incendios urbanos de la historia de Londres. En su relato, Fontane describe con gran detalle la escena, evocando imágenes sombrías y desoladoras. Escribe, por ejemplo: “Hoy fui al lugar de los hechos, y es una vista terrible. Se ven los edificios quemados como una ciudad en un cráter […]. Los incendios viven de manera inquietante en lo profundo, y en cualquier momento una nueva llama puede surgir de cada montículo de cenizas.”
El problema es que Fontane nunca estuvo allí. De hecho, ni siquiera se encontraba en Londres cuando escribió esa crónica. Estaba en Alemania. Lo que hizo fue esperar algunos días tras el incendio, recopilar información de otros artículos, relatos de viajeros y noticias ya publicadas, y a partir de allí construir su propio relato como si lo hubiera presenciado. Se valió de su conocimiento previo de la ciudad y de recursos narrativos para describirla de manera convincente, incluso inventando detalles y personajes.
Aunque este tipo de prácticas era bastante común en la época, el caso de Fontane ilustra cómo la mezcla de hechos reales, descripciones verosímiles y elementos ficticios puede construir una versión distorsionada de la realidad, percibida por los lectores como auténtica.
Aunque hoy asociamos la desinformación a internet y a las redes sociales, lo cierto es que este fenómeno tiene raíces profundas. Cambiaron los formatos y las velocidades de circulación, pero los mecanismos, como apelar a la emotividad, aprovechar contextos creíbles, mezclar datos reales con información falsa, se mantienen desde hace siglos. El caso de Theodor Fontane es apenas uno de los tantos antecedentes que muestran que, más allá de la tecnología, la desinformación ha sido siempre una herramienta poderosa para construir relatos, influir en la opinión pública y disputar el control de la verdad.
Si te interesa apoyarnos para impulsar más proyectos como este, te invitamos a hacer una donación haciendo click aquí: