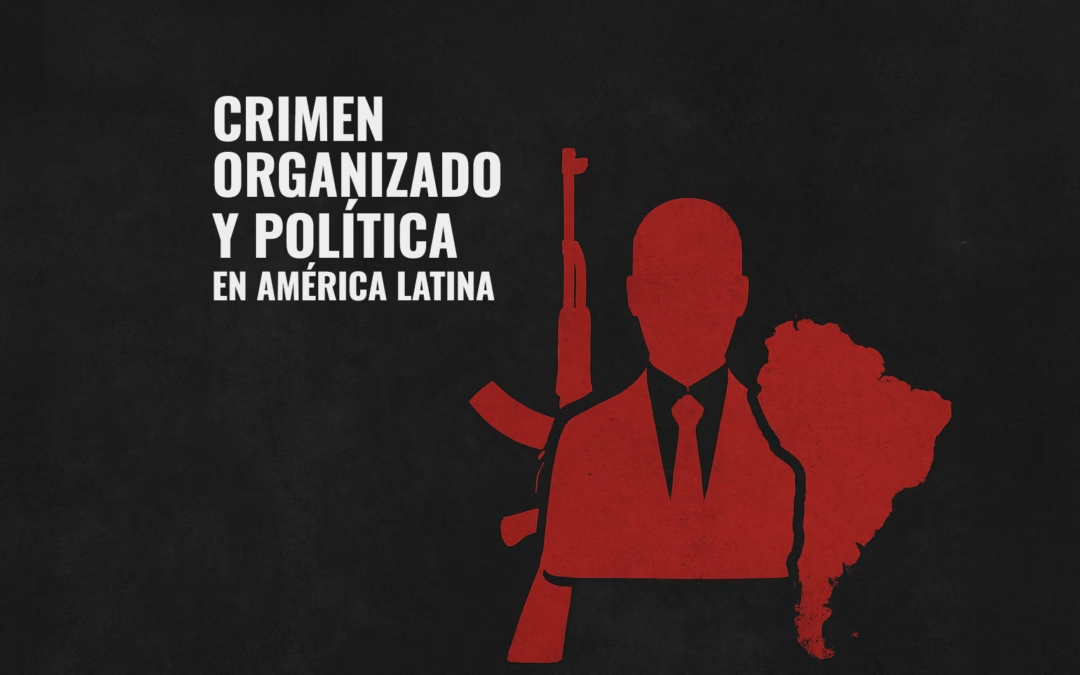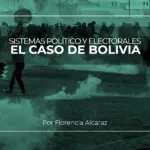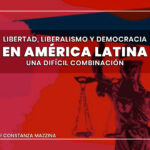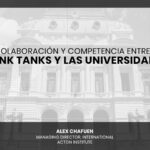Por Julián Oliveri
Fellow de CESCOS
Hoy ya no sorprende ver al crimen organizado vinculado con la política en América Latina. En algunos países, directamente forma parte del sistema. Lo que hace unas décadas parecía impensable, hoy es una realidad instalada. El crimen no solo crece, diversifica sus negocios y se sofistica: también empieza a marcar las reglas del juego. Y, en vez de enfrentarlo con decisión, hay gobiernos que eligen pactar con él. Ese vínculo ya no es la excepción. En muchos territorios, las bandas controlan barrios enteros, financian campañas políticas, prestan servicios básicos que el Estado abandonó y, a cambio, obtienen libertad de acción, protección institucional o colaboración directa. El criminal gana impunidad y el político gana control social y continuidad en el poder.
No se trata de casos aislados. América Latina representa apenas el 8 % de la población mundial, pero concentra cerca de un tercio de todos los homicidios del planeta. El narcotráfico sigue siendo la fuente de ingresos más poderosa, pero no es la única. La minería ilegal, el contrabando, la trata de personas y la extorsión también alimentan a estas redes. Detrás hay cárteles, maras, pandillas y milicias que, en muchos casos, tienen más recursos, mejor armamento y mayor organización que los propios Estados.
Cuando la ley es débil y las instituciones son permeables, el crimen organizado deja de ser solo un problema de seguridad y se convierte en un actor político. La corrupción es el engranaje que hace que todo funcione: sobornos, campañas financiadas con dinero sucio, jueces y fiscales que miran para otro lado. En algunos lugares, ni siquiera se disimula. Los pactos son abiertos. Y cuando eso ocurre, la ciudadanía queda atrapada entre el crimen y el poder.
El caso de Venezuela es el más explícito de esta fusión entre Estado y crimen. Bajo el mando de Nicolás Maduro, el aparato estatal no solo dejó de combatir a las bandas: las integró. En las cárceles, el control fue cedido a los pranes, líderes criminales que manejan los penales como reinos feudales. En las calles se establecieron las llamadas “Zonas de Paz”, que significan, en la práctica, la retirada del Estado y la entrega del territorio a grupos armados. Así nació el Tren de Aragua, una megabanda que creció con la venia del oficialismo y se transformó en una organización criminal transnacional. Pero no actúan solos. También operan los colectivos, grupos motorizados y armados al servicio del régimen, encargados de intimidar votantes, reprimir protestas y amenazar opositores. No figuran en ninguna nómina oficial, pero suelen actuar en coordinación con la policía y la Guardia Nacional. Y por si fuera poco, en territorio venezolano también operan con total libertad guerrillas colombianas como el ELN o disidencias de las FARC, dedicadas a la minería ilegal, el narcotráfico y el contrabando.
Las elecciones municipales de julio de este año ofrecieron otra muestra de este modelo. El oficialismo ganó 285 de las 335 alcaldías, en unos comicios marcados por abstención masiva, ausencia opositora y detenciones o proscripciones de líderes rivales. Maduro consolidó el control de municipios clave para las economías criminales, como Zulia, Bolívar, Amazonas y varios estados fronterizos con Colombia, donde las alcaldías funcionan como piezas esenciales para facilitar el tráfico, el contrabando y la minería ilegal.
Este modelo no es exclusivo de Venezuela. En Nicaragua, el régimen de Ortega no solo permite el paso de drogas, ha utilizado delincuentes armados para reprimir protestas. En México, hay candidatos que llegan a la boleta con el respaldo, explícito o implícito, de cárteles. En El Salvador, durante años, se negociaron pactos con las maras para reducir los homicidios a cambio de concesiones. En todos estos casos, la violencia no es solo consecuencia, es parte del diseño político. Se gobierna con ella, se negocia con ella y se castiga con ella.
Las consecuencias son múltiples. La más evidente: la pérdida de seguridad pública. Pero también se erosionan las instituciones, se desvanece la confianza en el sistema judicial y se instala una sensación de impunidad generalizada. Cuando jueces, fiscales y periodistas son amenazados, comprados o silenciados, el Estado de derecho se derrumba. La ley deja de ser garantía y se convierte en herramienta de quien ostenta el poder. Este deterioro no se queda en las fronteras. Ecuador, por ejemplo, fue durante años un país relativamente seguro y políticamente estable. Hoy atraviesa una crisis de violencia que incluye asesinatos de candidatos, motines carcelarios, militarización de las calles y toques de queda. La gente vive con miedo, y la institucionalidad está cada vez más golpeada. Eso genera oleadas de migración forzada. Huyen del crimen, pero también del abandono, de la represión, de la falta total de futuro. Como el éxodo venezolano, que ya supera los siete millones. O las familias del triángulo norte centroamericano, que escapan simplemente para poder seguir vivas.
El crimen organizado, además, no es un problema exclusivamente doméstico. Las rutas del narcotráfico conectan América Latina con Estados Unidos, Europa y África. Las armas circulan, el dinero se lava a través de redes bancarias, y las bandas tienen presencia transnacional. Frente a eso, nuestros Estados siguen actuando de forma fragmentada, desconectada e improvisada. No alcanza con respuestas nacionales. Se necesita coordinación regional, estrategias conjuntas e inteligencia compartida.
Ante este panorama, crece la tentación autoritaria. Cuando la violencia se vuelve insoportable y el Estado no responde, muchas personas están dispuestas a canjear libertad por orden. El ejemplo más citado es El Salvador bajo Bukele, más de 50.000 personas encarceladas, una baja drástica en los homicidios, pero a costa de miles de detenciones sin pruebas, denuncias de torturas y la suspensión de garantías constitucionales que aún sigue vigente. La pregunta incómoda es: ¿vale todo por seguridad?
La salida, si la hay, está en otro lado. No en los pactos, ni en las cárceles masivas. Está en fortalecer las instituciones, profesionalizar las fuerzas de seguridad, garantizar una justicia independiente y eficaz. Apostar por políticas públicas basadas en evidencia, construir cooperación real entre países y dejar de improvisar. Hay antecedentes que muestran que es posible. En Colombia, en Guatemala, incluso en experiencias locales más acotadas. No es rápido ni fácil. Pero es el único camino sostenible. Porque esto no se trata solo de seguridad. Se trata del tipo de sociedad que queremos construir: una donde el combate al crimen se dé con más justicia, más libertad y más democracia.
Si te interesa apoyarnos para impulsar más proyectos como este, te invitamos a hacer una donación haciendo click aquí: