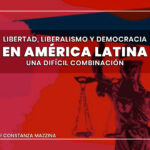A esta altura, ya sabemos que la desinformación no es un fenómeno nuevo. En el artículo anterior exploramos el caso de Theodor Fontane, que nos remontó a mediados del siglo XIX, en plena explosión de la prensa escrita. Incluso podríamos ir más atrás: durante las guerras, la desinformación fue utilizada estratégicamente para confundir al enemigo, manipular emociones y moldear la percepción pública. Sin embargo, algo decisivo cambió en los últimos años: la velocidad, el alcance y las dinámicas con las que la desinformación se produce y circula. Desde 2016, un año bisagra marcado por el referéndum del Brexit y la elección de Donald Trump en Estados Unidos, la desinformación dejó de ser un fenómeno secundario para convertirse en una amenaza central a la calidad democrática y al debate público informado. ¿Qué fue lo que cambió exactamente? ¿Por qué, hoy más que nunca, resulta tan difícil distinguir la verdad de la mentira?
Hasta no hace tanto tiempo, acceder a la información significaba prender la radio, abrir el diario o mirar el noticiero en la televisión. Los llamados medios tradicionales cumplían un rol fundamental: filtrar, verificar y jerarquizar los contenidos antes de que llegaran al público. El trabajo del periodista consistía en buscar fuentes confiables, contrastar versiones, redactar con responsabilidad y someter el material al control de editores que evaluaban su veracidad y relevancia. No era un sistema perfecto, los errores y sesgos existían, pero había reglas claras, criterios profesionales e incluso responsabilidades profesionales que actuaban como una primera barrera frente a la desinformación. En cambio, hoy nos informamos (o creemos que nos informamos) en un entorno completamente distinto: las redes sociales.
La irrupción de plataformas como Facebook, X (antes Twitter), Instagram o TikTok transformó radicalmente la forma en que se produce, distribuye y consume información. En este nuevo ecosistema, cualquier persona con un teléfono puede convertirse en creador de contenido. Ya no se necesita ser periodista, basta con escribir un mensaje, tomar una foto o grabar un video para que, en cuestión de segundos, pueda llegar a miles o millones de personas. Nos convertimos en prosumidores, es decir, productores y consumidores de contenido a la vez. El problema es que, a diferencia de los medios tradicionales, este nuevo modelo no exige verificación, responsabilidad ni ética profesional. La desinformación puede circular sin barreras.
Además, las redes sociales no son meros canales de difusión: son plataformas diseñadas para captar y retener nuestra atención el mayor tiempo posible. Sus algoritmos priorizan el contenido que genera emociones intensas, porque eso es lo que nos impulsa a interactuar, comentar y compartir. En este modelo, la verdad pierde relevancia, lo que importa no es la precisión de los hechos, sino el potencial de viralización. Así, una noticia falsa pero sensacionalista puede alcanzar mucha más visibilidad que una información rigurosa pero compleja. Diversos estudios han demostrado que la desinformación se propaga más rápido, más lejos y con mayor impacto que las noticias verificadas.
Y como si ese escenario no fuera ya lo suficientemente preocupante, los avances recientes en inteligencia artificial suman una capa adicional de complejidad. Tecnologías como los deepfakes, videos o audios generados mediante inteligencia artificial que imitan rostros y voces con asombroso realismo, están desdibujando los límites entre lo verdadero y lo falso. Hoy, cualquiera puede encontrarse con un video de una figura pública diciendo algo escandaloso, sin tener forma de saber si es auténtico o una falsificación sofisticada. La capacidad de crear y distribuir contenidos manipulados a gran escala plantea desafíos éticos, políticos y tecnológicos sin precedentes.
Un dato reciente debería encender todas las alarmas: el 70% de los latinoamericanos no logra distinguir entre una noticia verdadera y una falsa en Internet. No estamos frente a un problema individual de desinformación, sino ante un desafío estructural que erosiona el debate público, contamina los procesos electorales y debilita la confianza social. Cuando la mentira circula más rápido que la verdad, lo que está en juego no es solo la calidad de la información, sino la calidad misma de nuestras democracias.
La desinformación se ha convertido en un desafío central de la era digital. La transición de medios tradicionales a redes sociales dominadas ha debilitado las barreras contra la mentira. Sumado a esto, tecnologías como la inteligencia artificial amplifican la manipulación de la realidad. Para proteger la verdad y la democracia, es urgente repensar el ecosistema informativo, promover la educación digital y fortalecer medios responsables. Este es un desafío que nos involucra a todos.
Si te interesa apoyarnos para impulsar más proyectos como este, te invitamos a hacer una donación haciendo click aquí: